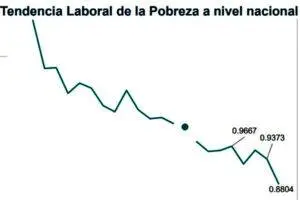Por Ricardo Sevilla
Regeneración.- Pocos escritores han sido tan biografiados como Jack London. Y pocos han sido atiborrados de tantas trivialidades. Esto se debe a dos cosas: sus lectores han sido muchos, pero superficiales, y sus críticos han sido pocos y mediocres. Casi todos sus libros –tanto en inglés como español− vienen acompañadas de machaconas e insulsas noticias biográficas: que fue un comprometido luchador político, siempre del lado de los más débiles; que fue un aventurero infatigable, un viajero sistemático y, sobre todo, un escritor que se derretía de amor por los animales.
Ni siquiera el sabelotodo Harold Bloom, al intentar resumir las cualidades del autor de El Mexicano, logró ofrecer un dato curioso que fuera más allá de un empalagoso inventario de generalidades: “fue pescador de ostras, marinero, trabajó en una central eléctrica, pero sobre todo fue un vagabundo y un revolucionario hasta que se convirtió en escritor profesional y a continuación en corresponsal de guerra”, consigna el aparatoso catedrático de Yale University. ¿Y? ¿Qué hay detrás de esta aburrida enumeración de ocupaciones?
Más allá del listado de sus variados quehaceres, un lector más ávido de anécdotas se preguntaría: ¿qué de relevante podría decirse sobre el escritor que suprimió las fronteras entre la (mal) llamada literatura infantil y la supuesta literatura para adultos? Eso, por ejemplo. Pero también podrían narrarse algunos de los pormenores que colorearon esa etapa de trotamundos de la que tanto se habla, pero que nadie se atreve a relatar con pelos y señales. O quizá valdría la pena contar, leyendo con verdadera curiosidad y esmero su obra, que London nunca fue un enamorado de la vida sino, al revés, un hombre melancólico, de temperamento irregular y perezoso, tal como él mismo lo confiesa en las páginas introductorias de la novela Before Adam. Y es que, a diferencia de las puerilidades que los amantes del resumen insisten en registrar, Jack nunca fue el vitalista que tozudamente intentan endilgarnos. ¡Qué va!
Ni siquiera fue el convencido socialista que aparece en las monografías y las enciclopedias. No. Todo lo contrario: durante su relación con el marxismo, el tipo padeció muchos titubeos. Al afiliarse a esta corriente, sus motivos eran menos sublimes o, dicho con todas sus letras, más anodinos.

John Griffith Chaney, que como todo muchacho que se sentía tocado por la providencia –“Me llamo Jack London y que se considera a sí mismo como totalmente normal pero quizás algo superior a los demás” −, sentía pánico por el empleo asalariado. Le horrorizaba trabajar para ganarse la vida. Fuera de sus correrías, no le gustaba mover un dedo. Y así lo expresa en El crucero del Snark: “Los trabajadores me parecían víctimas de un matadero, hundidos en la charca social. Me prometí no volver a exponer mi cuerpo ni un solo día a los esfuerzos del trabajo”. Y para que no haya dudas, el bohemio vuelve a subrayar su credo en Children of the Frost: “Habría que procurar por todos los medios esquivar todo compromiso que exigiera esfuerzo físico”. Y al leer estas declaraciones, uno se pregunta: ¿No habría detrás del comunista London uno más de los proverbiales flojonazos que abundan en la literatura?
Cabe destacar que el autodidacta Jack tampoco fue el viajero experimentado que sus atolondrados biógrafos tanto presumen. Más bien, fue un peregrino desilusionado que, cambiando de intenciones como quien cambia de zapatos, se esforzaba en distraer su tedio existencial. Él mismo, en The Abysmal Brute se confiesa como “un sujeto voluble, inconstante e incluso maligno”. En varias oportunidades se describe, una y otra vez, como un veleidoso incapaz de mantener los mismos propósitos durante mucho tiempo.
Más allá de la sugestión que sintió por la literatura, lo que más atrajo a London, determinista obcecado y darwiniano contrariado, fue el principio de animalidad que, según él y la teoría evolucionista que defendía a capa y espada, habitaba en las entrañas de todos los seres humanos.
No sería extravagante afirmar que, con dos o tres variantes, su obra se encuentra concentrada en desarrollar esta idea. “Yo tengo un cerebro atávico y me siento contemporáneo de los ásperos comienzos de la humanidad”, escribió con todo desempacho en Michael, Brother of Jerry. Y efectivamente: London era un tipo de temperamento agreste y, muchas veces, irracionalmente belicoso. A la menor provocación, el tipo se liaba a golpes con cualquiera. Su gusto por el boxeo, que tanto han cacareado sus comentaristas, nada tiene de artístico.
London era un tipo de carácter agresivo y en el boxeo –como después lo harían Hemingway, Callaghan o Mailer− encontró una buena forma de expresar su acometividad. Contra lo que aseguran muchos atolondrados, el tipo no lo practicó para estar en forma ni desarrollar un buen físico, sino para desahogar sus salvajes impulsos. Jack execraba a los debiluchos y mejor si podía propinarles una buena paliza. Los débiles −en su concepción− “tienen que ser modernizados a fuetazos, ya que por sí mismos son incapaces de sobrevivir a su estúpido raquitismo”.


Un día, sugestionado por las lecturas de Robert Louis Stevenson, Jack realizó un viaje delirante hacia Japón. Además de una tripulación a la que miraba con menosprecio (no le gustaban los orientales, zarpó acompañado por dos de sus mascotas preferidas: un terrier inglés y una cacatúa. No se sabe por qué diablos, London llevaba también un puñado de gallinas.
El resultado fue funesto: en un vendaval, el perro se cayó por la entrada de la cabina y terminó lisiado de las patas traseras. Días después, la cacatúa fue aplastada por una lumbrera y tuvo que ser sacrificada. Una semana más tarde, un huracán alcanzó la embarcación y las gallinas terminaron ahogándose en el mar. London fue incapaz de proteger a sus mascotas y, aturdido por la impotencia y la amargura, nos cuenta: “Solamente sobrevivían las cucarachas. No parecían ser propensas ni a los accidentes ni a las enfermedades, y cada día se hacían más grandes y más carnívoras, y mientras dormíamos nos roían las uñas de los dedos meñiques”. El gran amante de la selección natural, dicho sea de paso, repelía a los insectos.
London jamás fue un intrépido navegante y sus correrías terminaron siempre con alguna fatalidad. Como viajero, se quedó muy atrás de sus ídolos Marco Polo y Thomas Cook, de quienes hablaba siempre con una alegría infantil que le encendía las mejillas. Pero si como excursionista fue apenas un turista que, las más veces, no sabía qué hacer ni cómo enfrentar las circunstancias, como escritor tampoco alcanzó las expectativas que se había trazado. Y aunque él mismo, con dolor, reconoció sus limitaciones, no pudo evitar sentir la aguda punzada de su medianía y, arrebatado por el sentimiento, confesó: “Prefiero ganar una carrera en la piscina, o permanecer montado en un caballo empeñado en lanzarme por los aires, antes que escribir la gran novela americana. Cada uno tiene sus prioridades”. Una confidencia que, por cierto, resulta más amarga que sincera. ¡Claro que London quería escribir la gran novela americana o de aventuras o de viajes o de lo que fuera!
El centenario de su presunto suicidio, del que ninguno de sus admiradores logró averiguar gran cosa, fue recordado con un coro de futilidades: que London el vagabundo, que era un comprometido activista social, que era amigo de lobos, simios y cotorros, que había sido un paladín de los pueblos inferiores y dos o tres chabacanerías del estilo.
¿Por qué sus biógrafos no han conseguido evadir los escollos de tanta superficialidad? Porque, fuera de las versiones comercialotas que han hecho de sus libros, sólo ha tenido lectores frívolos. De hecho, el mismo London siempre se quejó de que su obra jamás se sobrepondría a sus propias liviandades.
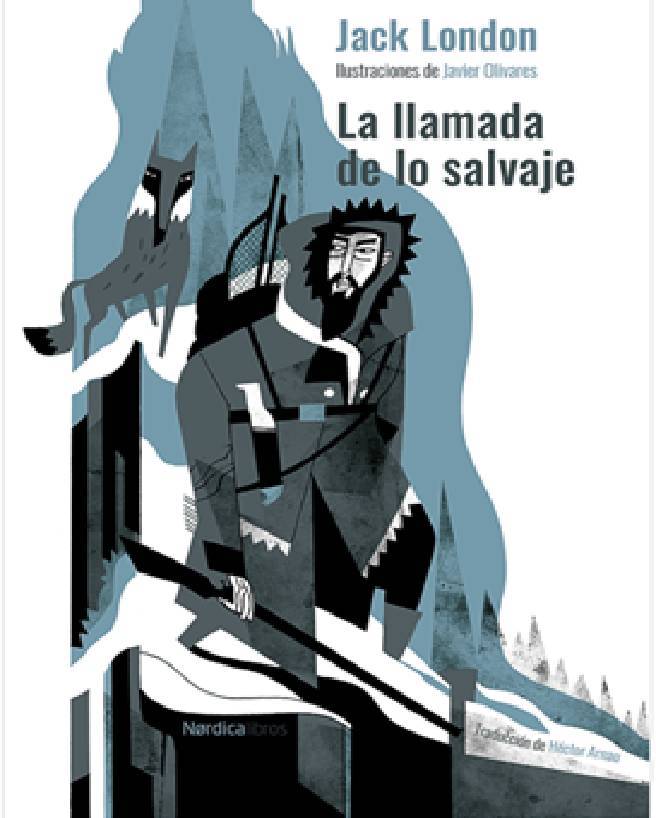
Aún con todo, ¿quién podría negarse a alzar su copa ante este famosísimo écrivain raté que, no sin esfuerzo, escribió una de las epopeyas más atractivas de la literatura salvaje?
*Escritor, periodista y traductor. Es coordinador de Opinión e Investigaciones en RegeneraciónMx.
Síguelo en Twitter: @sevillacritico