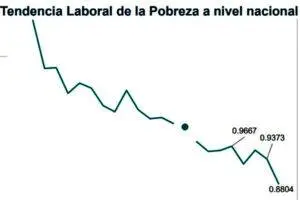Aunque han pasado 500 años desde la irrupción española, en México persiste una idea de conquista que va más allá del movimiento armado.
Por Pedro Salmerón Sanginés| La Jornada.
Regeneración, 16 de octubre de 2018.- El próximo año se cumplirán 500 de la violenta irrupción de los españoles en el Anáhuac. De ese hecho se desprenden muchas de las ideas que sobre México y lo mexicano nos han enseñado, condensadas en la ideología priísta del mexicano “hijo de la chingada”, sometido, conquistado, traumado: (https://www.jornada.com.mx/2016/08/09/opinion/021a2pol).
Buena parte de estas ideas provienen de la forma en que hemos contado lo que llamamos “conquista”: prácticamente todas las narraciones se hacen siguiendo la ruta y hechos de Hernán Cortés y/o de la dicotomía o enfrentamiento entre los españoles y los mexicas, olvidando que los españoles llegaron a un mundo en guerra endémica.
¿Cómo veríamos la conquista si cambiáramos la perspectiva? Por ejemplo, si buscamos entender a Xicomecóatl (“el cacique gordo de Zempoala”), a Xicoténcatl (“el viejo”) o a Ixtlilxóchitl (el primer gobernante que se alió con Cortés sin mediar violencia, quien aportó a los españoles su más valioso aliado; quien rompió la triple alianza y puso a Texcoco contra Tenochtitlán). Mejor: ¿y si contamos la historia desde la perspectiva de los pueblos y ya no desde la de los gobernantes y generales? Cuando lo hagamos así, quizá podamos “dinamitar” (el certero verbo es de Luis Fernando Granados; de interminables pláticas con él vienen buena parte de estas ideas, que ya presentará él de mejor modo en próximas publicaciones) la idea de conquista.
Cambiar la perspectiva no será cosa sólo de sujetos, sino de lugares: por ejemplo, a Francisco de Montejo le tomó 20 años anunciar que había conquistado a los mayas, aunque en realidad, éstos siguieron teniendo un territorio y una capital en guerra permanente con los españoles, por más de un siglo… y en 1848, los mayas se alzaron en armas, lo que significa que existía una nación maya que tenía la capacidad suficiente como para hacer la guerra durante más de medio siglo. Hoy, 30 por ciento de la población de Yucatán y 27 por ciento de la de Chiapas habla alguna lengua maya.
Al norte de Mesoamérica, tanto o más que los españoles fueron indígenas mesoamericanos (tlaxcaltecas y otomíes) quienes fundaron villas y rompieron las rutas de los nómadas, cercándolos y obligándolos a “someterse”, sometimiento que las más de las veces consistió en la llamada “paz por compra”: los nómadas recibían tierras, aperos y bienes de consumo, así como la gestión de misioneros jesuitas o franciscanos. Y aun eso fue epidérmico: la guerra apache terminó con un acuerdo de paz en 1810, que el Estado mexicano no pudo sostener (no pudo seguir entregando lo que la corona española prometió anualmente a los apaches “sometidos”), y aquellos bravíos nómadas “desenterraron el hacha de guerra” en 1830 y casi colapsan el norte de México. En las décadas de 1870 y 1880 un Estado mexicano en vías de consolidación y con acceso a armas modernas, convirtió la guerra defensiva de los pueblos del norte en guerra de exterminio.
Podríamos también contar la historia desde la Sierra del Nayar, la Sierra Gorda, la meseta Purépecha o la persistencia del autogobierno indígena en los barrios del norte y el oriente de Ciudad de México, que hace tiempo documentó Andrés Lira, aunque debe mostrarse aún más: Luis Fernando Granados ha encontrado documentación que muestra a Hernán Cortés consultando, pidiendo ayuda y casi hasta permisos al “Cihuacóatl de Tenochtitlán” durante el tiempo que gobernó desde Ciudad de México. Ya lo contará.
Lo anterior no significa que olvidemos la violencia de los españoles que irrumpieron en Anáhuac, una violencia mucho más mortífera y despiadada que la practicada por los habitantes de Mesoamérica. Que esa violencia estaba impulsada por el capitalista afán de lucro y el feudal afán de gloria. Que ese afán produjo, donde pudieron hacerlo, brutales mecanismos de explotación y saqueo. Que esos mecanismos terminaron por construir –donde pudieron– un régimen colonial tan opresivo e injusto, que desató una masiva rebelión popular, en la que “un chingo de indios” (otra vez cito a Granados) a los que acompañaba un ilustrado cura de pueblo, destruyeron la opresión del eje mina-hacienda (en realidad ya arruinado por causas externas).
Pero valdría la pena que comprendamos los matices y las particularidades; que entendamos que el “mestizaje” es mucho más ideológico que real y mucho más mexicano que novohispano; que nuestra multiculturalidad viene de muy lejos y de muchos lados; que la persistencia de los pueblos y comunidades no sólo se debe a la resistencia: también a acuerdos y negociaciones. Y que si hoy existen naciones indígenas es, justamente, porque nunca se sometieron.
Valdría la pena dejar de concebirnos como conquistados, sometidos, “hijos de la chingada”. Que a 500 años, pudiéramos reconciliarnos con ese pasado y con nosotros mismos.
Twitter: @PedroSalmeronS1