
Por Edgar Lomelí
RegeneraciónMX.- Todas las palabras están destinadas al olvido. Todas… excepto las de los poetas. Quizá porque los sentimientos más intensos son los que reverberan con fuerza en la memoria.
Y en ese sentido de autores memorables, y aunque la tradición poética del país está colmada de creadores talentosos e incluso extraordinarios y geniales, los que han suscitado un cúmulo de estudios cercanos al culto, cabrían en dos o tres renglones. De esta estirpe es Ramón López Velarde.
¿Cómo es que un poeta con sólo dos libros publicados en vida (La sangre devota, en 1916, y Zozobra, en 1919) se convirtió en un referente nacional? ¿Cómo es que un solo poema pasó a ser la representación lírica del país y es celebrado en fiestas escolares y hasta en encuentros de bohemios de cantina? ¿Cómo se fue construyendo el mito velardiano?

Habría que navegar por esas “olas civiles” que menciona el poeta zacatecano en el poema que le daría fama y visitar, con la brevedad que exige el espacio, los puertos de los diferentes creadores e investigadores literarios que tocó su navío. O para ponerlo en las palabras más descarnadas de ese sociólogo francés apellidado Bordieu, atisbar cómo fue validándose entre los diferentes agentes, e instancias legitimadoras, en el campo de la poesía mexicana.
Así, se puede afirmar que con él comenzó la poesía mexicana contemporánea y que, si bien su obra fue breve, también fue original y compleja. Y es precisamente esa complejidad la que ha evitado algún estudio crítico que sea definitivo. Lo esquivo como consigna.
O como dice Xavier Villaurrutia (el primero que “desenterró al gran poeta sepultado bajo los escombros de la anécdota y el fácil entusiasmo”, Paz dixit): “Si contamos con poetas más vastos y mejor y más vigorosamente dotados, ninguno es más íntimo, más misterioso y secreto que Ramón López Velarde”. En un ensayo aparecido en 1935, Villaurrutia describe su encuentro con el poeta nacido en Jerez, Zacatecas, y analiza algunos de sus trabajos. La conclusión a la que llega es que lo críptico de su poesía retrasó el conocimiento de su obra entre el público en general, aunque también entre sus pares. Y si bien era reconocido de inmediato por “Suave patria”, ese poema lo condenó a ser más admirado que estudiado. Villaurrutia considera en ese ensayo que son insuficientes los estudios críticos sobre la obra de López Velarde que existen hasta entonces… palabras que parecían abrir el ancho caudal de trabajos que llegarían al paso de los años.
Al llegar 1962 aparece el que se considera el primer estudio fundamental sobre la poética de López Velarde: Ramón López Velarde, el poeta y el prosista, de Allen W. Phillips. De él abrevarán la mayoría de los trabajos siguientes. Para Phillips, López Velarde poseía una capacidad única para sorprender a su lector con sus descubrimientos de los matices del lenguaje. Tenía un conocimiento profundo de “la función real de las palabras” y “el sistema arterial del vocabulario”. Para el investigador literario nacido en Rhode Island, la palabra es un instrumento dócil y eficaz que se somete a los designios del poeta. Pero coincide con Villaurrutia en lo que será el signo de su obra: “La máxima conquista de López Velarde es, desde luego, la invención de un lenguaje poético, nuevo e insólito, que le permitió descubrir y expresar insospechadas facetas”.
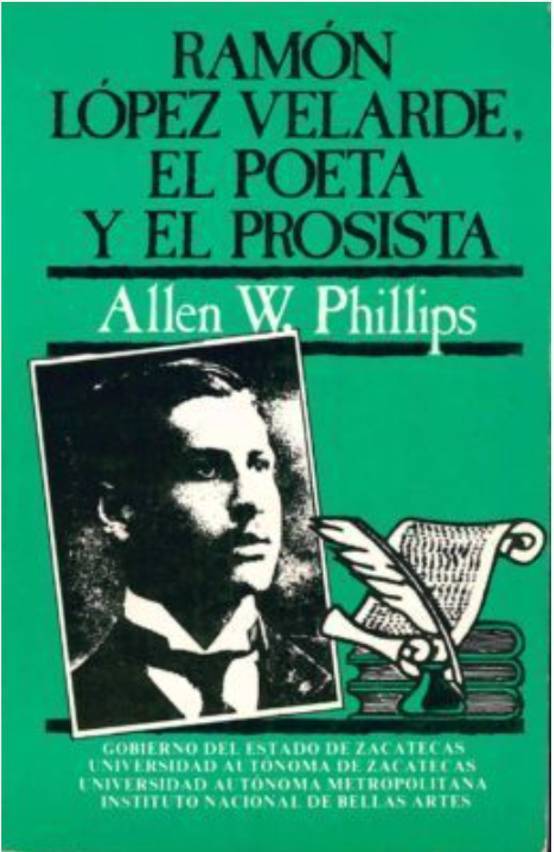
Esa poliédrica obra que lo mismo abarca su vida personal, atenazada por la férrea tradición católica, como también por los crispados años de la Revolución Mexicana. En su poesía anidan lo mismo el fervor religioso y el erotismo. Porque, aunque declare en El minutero que “Yo, en realidad, me considero un sacristán fallido”, es claro que el placer de la carne se imbrica a lo largo de su obra. Esa dualidad que George Bataille desentrañaría muchos años después de la muerte del zacatecano y que posee esos reflejos de las palabras, escritas muchos años antes, de San Juan de la Cruz y Sor Juana.
Cuando la última odalisca,
Ya descastado mi vergel,
Se fugue en pos de nueva miel
¿qué salmodia del pecho mío será digno de suspirar
a través del harén vacío?
Imbricación erótica/religiosa que también puede apreciarse en “A Sara”, que es parte del libro Sangre devota:
Sara, Sara: eres flexible cual la honda
de David y contundente
como el lírico guijarro del mancebo;
y das, paralelamente,
una tortura de hielo y una combustión de pira
Octavio Paz escribe el ensayo El camino de la pasión en agosto de 1963, aunque no le pone punto final y regresa a él décadas después, en 1991. En éste, Paz declara que fue el libro de Allen W. Phillips el que lo motiva a escribir sobre López Velarde y que le sorprende la incomprensión pública que existe sobre el trabajo del zacatecano, así como su fortuna literaria a pesar de su escasa obra. Remarca que lo único salvable de ella es lo que escribe López Velarde a partir de 1915. El Paz fustigador aparece aquí y refuta a muchos de los estudiosos velardianos: “Su obra participa de las corrientes de la época, a pesar de la lejanía geográfica e histórica en que vivió. No, López Velarde no es un poeta provinciano, aunque el terruño natal sea uno de sus temas: los provincianos son la mayoría de sus críticos. Poemas como El mendigo, Todo, Hormigas, Tierra mojada, El candil, La última odalisca, La lágrima y otros cuantos más —en verso y en prosa— lo hacen un poeta moderno, lo que no podía decirse, en 1916 o 1917, de casi ninguno de sus contemporáneos en lengua española”. Para Paz, una de las características más importantes de la obra velardiana es la tradición: reconoce en ella las reverberaciones de Dante y Petrarca, los barrocos españoles, los metafísicos ingleses, los románticos alemanes, Baudelaire y los simbolistas franceses.
José Emilio Pacheco, poeta investigador dado a develar misterios literarios, da a conocer en 1969, la identidad de uno de los amores no correspondidos de López Velarde: Margarita Quijano. Esa mujer que menciona en La niña del retrato (Cejas, andamio/del alcázar del rostro, en las que ondula/mi tragedia mimosa, sin la bula/para un posible epitalamio); o en El sueño de los guantes negros, último poema encontrado en las manos del vate ya muerto y aun con algunas palabras inconclusas (Al sujetarme con tus guantes negros/me atrajiste al océano de tu seno,/ y nuestras cuatro manos se reunieron/en medio de tu pecho y de mi pecho,/ como si fueran los cuatro cimientos/de la fábrica de los universos). Para Pacheco la poesía de López Velarde mejora a partir de 1915, cuando conoce a Margarita (misma fecha en la que Octavio Paz nota un salto de calidad). De esa importancia es la llegada de esta mujer a la vida del zacatecano. Pero a despecho de los que creen en las musas destinadas a venerarse, esa mejora no se debió al arrobo que causó la belleza, o no sólo a ello, sino a que Quijano era una lectora infatigable, maestra normalista, y además con un sentido aguzado de la crítica que ayudó a pulir los versos velardianos.
Más adelante, en 1975, el mismo José Emilio nos advierte que a pesar de la enemistad que se fraguó entre el zacatecano y otro conspicuo miembro de nuestra república de las letras, Alfonso Reyes, éste tuvo la suficiente solvencia profesional para exaltar las virtudes poéticas del seminarista frustrado. En Nota sobre una enemistad literaria, Pacheco advierte esa pugna entre los dos creadores de la misma generación, iniciada por una reseña de López Velarde sobre El plano oblicuo, de Reyes. Una vez leída la reseña del zacatecano, el lector se queda con la sensación que describe a las ficciones contenidas en el libro como excesivamente cerebrales. O en sus palabras: “El volumen a que nos referimos hoy, compuesto de prosas de años muy anteriores, exhibe, como sus libros más recientes, eso donaire intelectivo a que aludíamos al principio, donaire tan vigoroso que resuelve, a veces, en guarismos de razón pura”. A lo que el creador de Ifigenia cruel le contesta con “Venganza literaria”, un ensayo que una vez publicado, el mismo Reyes intentó sacar de la circulación, según Pacheco, y en donde se caricaturizan algunos rasgos de la poesía velardiana. Sin embargo, Alfonso Reyes publica en 1951 el único texto que dedica enteramente a la poesía de López Velarde y en donde aprecia: “La complejidad, la trama de estos motivos se establece, desde luego, merced a recursos de cultura; pero, sobre todo, de sensibilidad. El fruto de nuestra América hereda, sin querer saberlo ni detenerse a analizarlo, la savia de muchas tradiciones”.

En Obra poética de Ramón López Velarde editada en 1998, José Luis Martínez analiza varios versos del vate y destaca su imaginación y la capacidad expresiva que posee. Un mundo enigmático y diverso que apenas si retoma al mundo exterior. Dice Martínez: “Porque aprendió a percibir la majestad de lo mínimo, el pasmo de los sentidos, y antes de sacarlo a la luz lo hizo arder junto con sus huesos, creó una mitología del mundo provinciano, una imagen cordial de la patria y una vertiginosa geografía de las pasiones y de la sensibilidad”. Martínez coloca en la palestra un detalle que se les había escapado a los estudiosos velardianos hasta entonces: el legado de Virgilio y la cercanía de La Eneida con el poema que le otorgaría la fama: “(hay una) notable semejanza, no advertida hasta hoy, que presenta la estrofa inicial de «La suave patria» con la estrofa que abre La Eneida. Recordémosla en la traducción de Miguel Antonio Caro:
Yo aquel mismo que en flauta campesina
en otro tiempo modulé canciones,
y dejando la selva peregrina
causa fui que con ricas producciones
satisficiese la región vecina
de exigente cultor las ambiciones
—obra grata a la gente labradora—
de Marte hórridas armas canto ahora”.
Uno de los más recientes indagadores en la obra de López Velarde es Juan Villoro, quien en su novela El testigo, editada en 2004, narra la vida de un apasionado de López Velarde. Juan Valdivieso, el protagonista, se ha autoexiliado en Francia cuando se entera que en las más recientes elecciones de México perdió el PRI. Ese México en donde los intelectuales mexicanos son “mandarines subvencionados que conspiraban al modo de los clérigos” y en donde resuenan la poesía y los pasos de la vida del zacatecano como música de fondo.
Allí, López Velarde es descrito como “un renovador reacio, que hacía pasar sus invenciones por hallazgos populares; su compartible cotidianeidad lo protegía de sus elaborados artificios; se presentaba como alguien con un pasado ingenuo («entonces yo era seminarista / sin Baudelaire, sin rima y sin olfato”) y alternaba las expresiones insólitas («acólito del alcanfor») con las estrofas de lo diario («tierra mojada de las tardes líquidas / en que la lluvia cuchichea»). Un creador que “admitía en sus poemas las pugnas favoritas de la cultura mexicana: la provincia y la capital, las santas y las putas, los creyentes y los escépticos, la tradición y la ruptura, nacionalismo y cosmopolitismo, barbarie y civilización”.
La historia oficial nos dicta que Ramón López Velarde murió en 1921 a los 33 años en su cama, asfixiado por una pulmonía que pudo haber evitado el descubrimiento, apenas siete años más tarde, de la penicilina. A la muerte del vate José Vasconcelos, secretario de Educación, publicó miles de ejemplares del poema que lo llevarían a la memoria de la población en general, al tiempo que el presidente Álvaro Obregón decretó tres días de luto. A partir de entonces las palabras, lo que es decir el corazón del poeta, comenzó a latir para siempre.
* Editor y ensayista, estudió Ciencias de la Comunicación en la UAM. Ha sido colaborador de La Jornada Semanal, la revista Rolling Stone y El Universal. Editor y guionista en Grupo Santillana y Radio Educación. Creador de los Libropuertos Digitales, que ofrecían descargas gratuitas de fragmentos de libros por medio de códigos QR en el Metro de la Ciudad de México.











