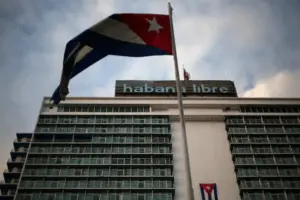David Pavón-Cuéllar
Rebelión

La matanza y desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre, ha desencadenado una ola de protestas contra el actual gobierno mexicano. Centenares de miles de personas han manifestado su indignación en las calles y han clamado que “fue el Estado”. El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, parece haber asentido tácitamente a la unánime acusación de los manifestantes al advertir sin ambages que “el Estado está facultado para hacer uso de la fuerza”.
Resulta muy significativo que la amenaza de Peña Nieto fuera proferida el 15 de noviembre, el mismo día en que la policía disparó sobre estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), violando así la autonomía universitaria y mostrando aquello de lo que es capaz. Los hechos vienen a confirmar las palabras del presidente, las cuales, a su vez, corroboran lo denunciado por las multitudes en las calles. Todo acusa claramente al Estado que sí “está facultado para hacer uso de la fuerza”.
La clara intención intimidatoria de la declaración de Peña Nieto fue disimulada con una vaga promesa demagógica de buenas intenciones: “aspiro y espero que no sea el caso de lo que el gobierno tenga que resolver o no lleguemos a este extremo de tener que hacer uso de la fuerza pública”. Estas palabras dicen aproximadamente lo mismo que las del presidente Gustavo Díaz Ordaz en septiembre 1968: “no quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario”. Pocos días después, las medidas fueron tomadas y los militares dispararon sobre una multitud en Tlatelolco, asesinando a más de trescientas personas. Esta matanza no fue más que una más de una larga serie en la que se inserta la reciente matanza de Ayotzinapa. Esta vez, como tantas otras veces, fue el Estado.
Fue el Estado, a través de los militares, el que mató a los estudiantes de Tlatelolco y luego a los del halconazo de 1971, a los de Oaxaca en 1977 y a tantos otros en la llamada “guerra sucia”. Nuevamente ha sido el Estado, a través de los policías de Iguala, el que asesinó y desapareció a los estudiantes de Ayotzinapa. Y es el mismo Estado el que dice lo mismo por la boca de Gustavo Díaz Ordaz que por la de Enrique Peña Nieto. Uno y otro expresan lo mismo que también se ha expresado con las balas que se disparan sobre los estudiantes.
Los muertos son los mismos. Los asesinos son los mismos. Es como si el tiempo no hubiera pasado en México, sino sólo en el resto del mundo. Mientras que los países latinoamericanos han conseguido liberarse de sus regímenes dictatoriales durante las últimas décadas, el mismo intervalo de tiempo sólo ha servido en México para perfeccionar una dictadura ya de por sí bastante perfeccionada en 1968.
El corrupto y asesino Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el mismo ahora que hace treinta años. La compra de votos continúa. También se preservan el acarreo, el corporativismo charro sindical, el caciquismo local y la manipulación mediática. La cooptación de partidos es la misma de siempre y se pone de manifiesto actualmente en el “Pacto por México” y en los nuevos partidos paleros, no sólo el Partido Nueva Alianza (PANAL) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sino también los que alguna vez fueron verdaderos opositores, el derechista Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). Tal como ocurría en décadas anteriores, el priismo es hegemónico hasta el punto de que todos los partidos terminan convirtiéndose en partidos priistas, se dejan corromper y absorber por el PRI, se prestan a la simulación democrática de la dictadura perfecta y mantienen la tradicional subordinación del Estado a una clase dominante cuyas tendencias delincuenciales prácticamente no han cambiado en las última décadas.
El capitalismo es tan sucio ahora como lo era en el pasado. El crimen organizado tenía tanto poder político antes como lo tiene en el actual Narco-Estado. El narcotráfico no es más que el nuevo sector de la economía capitalista que permite el enriquecimiento ilícito de quienes continúan sirviéndose del Estado para satisfacer sus intereses, proteger sus negocios y mantener sus privilegios. El dinero no deja de ser el gran móvil de unos gobernantes que no dejan de venderse al mejor postor. La Casa Blanca de la esposa de Peña Nieto, su regalo de siete millones de dólares, corresponde a una regla y no a una excepción en el funcionamiento del gobierno mexicano.
La dictadura sigue siendo la del capital y sigue ensangrentando el suelo mexicano. Tlatelolco se repite en Iguala. Significativamente los estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados y desaparecidos cuando preparaban la conmemoración por la matanza de quienes los precedieron en Tlatelolco. Unos y otros luchaban por lo mismo y presumiblemente fueron eliminados por lo mismo.
¿Cómo sorprendernos de que Díaz Ordaz invocara en 1968 los mismos argumentos a los que Peña Nieto recurre en 2014? Hay algo que no ha cambiado y que transpira por todos los poros del Estado actual y de la clase a la que sigue sirviendo. Es una forma de hacer política. Es un discurso de palabras y hechos, un único discurso asesino con innumerables expresiones, con diferentes versiones complementarias de lo mismo. Es el discurso de Peña Nieto cuando advierte eufemísticamente que el Estado “está facultado para hacer uso de la fuerza”. Es también el discurso de Luis Adrián Ramírez Ortiz, actual secretario de organización del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, cuando afirma descaradamente: “Aclamo el regreso de alguien como don Gustavo Díaz Ordaz, no debemos permitir sentimentalismos estúpidos antes que la preservación de nuestras imágenes como nación”. El mensaje se completa y se vuelve aún más desvergonzado a través de Marili Olguín, exdiputada del PRI, cuando pide: “Mátenlos para que no se reproduzcan”. Y por si nos quedaba alguna duda, tenemos las palabras de Ana Alidey Durán Velázquez, simpatizante del PRI, admiradora de Peña Nieto e hija de una poderosa líder sindicalista: “luego por qué los queman… NACOS”.
El término peyorativo de “naco” es un mexicanismo que puede servir para designar despreciativamente a los indígenas, los pobres, la plebe o el pueblo. El término tiene un sentido clasista, pero también racista, pudiendo incluso llegar a ser deshumanizador, como se comprueba cuando Victoriano Pagoaga, funcionario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnológica (CONACYT), se refiere a la matanza de Ayotzinapa como un “perricidio morenaco”. En una intrincada trabazón de conexiones ideológicas, los asesinados son aquí deshumanizados, reducidos a la condición de animales, de perros, al mismo tiempo que se les designa como “nacos” y se les estigmatiza por su piel morena y quizá también por una supuesta militancia en el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Como funcionario gubernamental, Pagoaga nos revela el desprecio clasista y racista que puede haber en el Estado hacia los estudiantes asesinados y desaparecidos, todos ellos pobres y morenos, muchos de ellos indígenas. Entendemos entonces que la masacre pueda ser tan poco importante para el Estado. No se trataría más que de un “perricidio” tan irrelevante como los que se realizan cotidianamente contra los perros callejeros.
Ana Alidey Durán Velázquez profundiza el mismo discurso asesino del Estado cuando sugiere que la matanza de los estudiantes, además de ser intrascendente, habría estado justificada. La justificación, de hecho, parece relacionarse de algún modo con el estigma racista y clasista de “nacos”. Aparentemente hay un porqué, una explicación, una razón suficiente para que los estudiantes pobres e indígenas sean quemados: “luego por qué los queman… NACOS”. Esta frase no sólo justifica la matanza pasada, sino que amenaza implícitamente con una matanza futura, tal como lo hace Peña Nieto.
Marili Olguín consigue ir aún más lejos que Peña Nieto y que Ana Alidey, pues no sólo amenaza al estudiantado y justifica su masacre, sino que adopta un tono imperativo y pide u ordena que se les mate: “Mátenlos para que no se reproduzcan”. Se hace una exhortación a matarlos para impedir su reproducción, la preservación de su raza, lo que da un sentido genocida y no sólo racista al discurso en cuestión. Se trata de acabar con ellos, con los estudiantes pobres e indígenas, con los que protestan en las calles, con los “nacos” de México.
Y si alguien conserva ciertos escrúpulos cuando Marili Olguín le ordena que mate a los estudiantes, quizá escuche a Luis Adrián Ramírez Ortiz, quien insistirá en que “no debemos permitir sentimentalismos estúpidos antes que la preservación de nuestras imágenes como nación”. La imagen se vería manchada por el estudiantado que inunda las calles y ataca los edificios públicos y las oficinas de partidos. Todo esto hay que limpiarlo, barrerlo, evitando que “sentimentalismos estúpidos” nos detengan a la hora de matar a estudiantes. Seguiríamos así el buen ejemplo de Gustavo Díaz Ordaz.
¿Cómo sorprendernos de que las palabras de Díaz Ordaz resuenen todavía en la reciente amenaza de Peña Nieto? Es el mismo discurso que no deja de hablar, que no deja de matar y que animó a los policías que asesinaron y desaparecieron a los estudiantes de Ayotzinapa. Si no acallamos de algún modo este discurso, las matanzas continuarán y la dictadura perfecta seguirá perpetuándose en México.
David Pavón-Cuéllar es doctor en Filosofía y en Psicología Social, profesor en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Morelia, Michoacán, México) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Es autor además de libros y artículos sobre análisis de discursos políticos, psicología crítica y movimientos sociales.