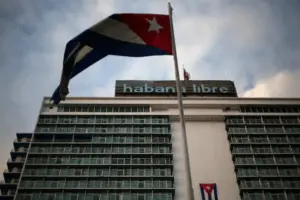Brigadistas voluntarios llegaron con carretillas, palas, picos y mazos para ayudar a los damnificados en este poblado Morelos. Encontraron un pueblo que mantiene en alto su sentido de comunidad.
Por: Carolina Varela Hidalgo*
Regeneración, 26 de septiembre de 2107. Eran cerca de las seis de la tarde cuando la camioneta verde llegó al centro de acopio de herramientas en la ahora mítica esquina de Sonora y Nuevo León. La instrucción de “¡Hay que entregar las cosas!” hizo moverse aún más rápido a quienes voluntariamente ayudaban en ese puesto. Palas, picos, guantes de carnaza, carretillas y otros aditamentos comenzaron a moverse en cadena hasta quedar dentro del vehículo. “¡Se necesitan voluntarios para Morelos!” gritaba una chica, “¿Alguien que se apunte para ir a Morelos?” preguntaba recorriendo las calles aledañas al muy conocido parque México en la Condesa.
De pronto, dos valientes desconocidos se treparon a la Lobo, sin imaginar que dicho viaje cambiaría para siempre su forma de ver la vida y la de todos quienes integraron esa brigada. Distintas edades, distintas profesiones, estudios o trabajos unidos con un solo fin: llegar a las localidades más alejadas, adonde no llegan los medios de comunicación ni mucho menos el Wifi, adonde lo que abunda es la pobreza y al mismo tiempo la generosidad.
Ya entrada la noche aparcaron en Atotonilco, donde un amigo los esperaba animoso, allí pasaron la noche y salieron temprano a otros rumbos. En Valle de Vázquez fue la parada, un poblado del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, donde habitan poco más de mil personas. El panorama que vieron ante sus ojos era desolador; la ayudantía municipal casi en ruinas, pero de pie, como diciendo “a mí no me tumban”, aunque sus muros, techos y columnas mostraban lo contrario. Las columnas del quiosco de la plaza, hechas de tabique rojo, parecía que temblaban por lo disparejas que quedaron después del terremoto, sin embargo, resistían, seguramente esperando hasta que llegase la maquinaria pesada a tirarlas.
Casas y más casas a punto de caer, gente pidiendo ayuda a todo brigadista o voluntario para valorar sus hogares. “Ya pasamos a todas y cada una de las casas” decía el ingeniero de Protección civil, pero la realidad mostraba otra cosa. “Por aquí no han pasado”, decía doña Paquita; “Venga, venga a ver esta otra casa”, les pedía don Alfonso. Adobe, tabiques y cemento tapizaban las veredas del pueblo. La pileta se había convertido en un puesto de ropa sin marca, de todos colores, formas y tallas, donde las señoras escogían lo que les fuera de utilidad; la plancha de la ayudantía era un acopio de alimentos y la escuela, otro centro donde se recibía y regalaba de todo.

“Vengan a desayunar”, dijo alguien, “para que tengan fuerza pa’l trabajo, muchachos”, y sin dudarlo, la autodenominada #BrigadaAutonomaAtotonilco (así, sin acentos) se acercó a degustar los alimentos más deliciosos hechos por manos campesinas. Enseguida, se aplicaron a la obra y cargando carretillas con palas, picos, marros y mazos, tanto hombres como mujeres, con sus cascos y chalecos fluorescentes, avanzaron juntos a encontrarse frente a frente con una realidad que los abofeteó.
Caminaron un par de calles, llegando a un crucero que alguien llamó Las cuatro esquinas, porque ahí, en ese lugar, las cuatro casas se tenían que demoler. Humilde, cabizbajo y valiente, el primero en dar el sí fue don Chente. Su casa, toda de adobe y sacrificio, tuvo que ser derribada a punta de picos y mazazos. Enfrente, la de don Juan, la tiendita de Diconsa, también cayó pedazo a pedazo por los golpes de marros en manos ajenas. Los rostros enteros y firmes de quienes no acostumbran mostrar sentimientos, no lograban ocultar la amargura de perder el patrimonio, el trabajo de tantos años.

Cayó la noche tan rápido como fue el temblor, y el grupo se despidió hasta el otro día. Allí quedó doña Martina, cuya casa nueva tendrá que ser demolida entera; don Juan, con su voz suavecita; don Chente, con su gato y su mirada triste; y cuántos dones y doñas más de un pueblo cuya mitad tendrá que ser derribado. Allí quedaron con la promesa del regreso, porque la brigada y muchas otras no se conformaron, “la reconstrucción es fundamental”, afirmaron; porque este viaje cambió sus vidas; estas personas con su gran sentido de comunidad, con esa capacidad de ver la otredad les dieron una lección de vida, les enseñaron que las cosas son mejores cuando se hacen en grupo, que la comida sabe más rica cuando la preparan con amor, que es bonito cuando el vecino se interesa por el del frente, porque la vida es mejor cuando miras al otro, cuando todos son uno, cuando todos son todas.
* Escritora y periodista chilena radicada en México.