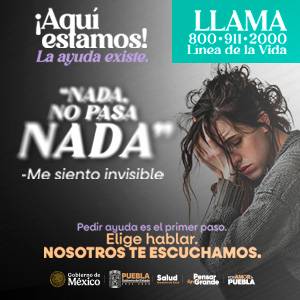Por Luis Hernández Navarro.
Regeneración, 26 de enero de 2016.- Hace casi veinte años, el 16 de febrero de 1996, en San Andrés Sakam’chén de los pobres, se firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. Sin fotografía de por medio, los zapatistas y el gobierno federal estamparon su rúbrica en los primeros compromisos sustantivos sobre las causas que originaron el levantamiento armado de los indígenas chiapanecos.
Aunque el gobierno federal y los legisladores de la Comisión para la Concordia y Pacificación (Cocopa) deseaban efectuar una ceremonia con bombo y platillo, los comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se negaron a echar las campanas al vuelo. En un discurso improvisado, el comandante David explicó las razones de su negativa: Queremos que sea un acto sencillo. Nosotros somos sencillos, vivimos con sencillez y así queremos seguir viviendo.
Tampoco aceptaron tomarse la foto. “Llegamos –dijo el mismo comandante David– a un acuerdo pequeño. No nos dejemos engañar que sí se ha firmado la paz. Si no aceptamos firmar abierta y públicamente es porque tenemos razón.”
Y, después de denunciar las agresiones gubernamentales de las que habían sido objeto, y recordar que siempre nos han pagado con traición nuestra lucha, advirtió: Hemos firmado por eso en privado. Es una señal que mostramos al gobierno que nos ha lastimado. Y esa herida que nos ha hecho nos ha lastimado.
Los acuerdos de San Andrés se signaron en un momento de enorme agitación política en el país. Catalizado por el levantamiento del EZLN, emergió un beligerante movimiento indígena nacional. La devaluación del peso en diciembre de 1994 precipitó una enorme ola de inconformidad y el surgimiento de vigorosos movimientos de deudores con la banca. Los conflictos poselectorales en Tabasco y Chiapas se convirtieron en reclamo nacional en favor de la democracia. El conflicto entre Carlos Salinas, presidente saliente, y Ernesto Zedillo, el entrante, adquirió proporciones mayúsculas.
La desconfianza rebelde de ese 16 de febrero resultó premonitoria. Una vez que la ola de descontento social fue neutralizada, el gobierno federal se desdijo de su palabra. El Estado mexicano en su conjunto (es decir, los tres poderes) traicionó a los zapatistas y los pueblos indígenas negándose a cumplir lo pactado. El pago de la deuda histórica que el Estado tiene con los pueblos originarios fue escamoteado. En lugar de abrirse las puertas para establecer un nuevo pacto social incluyente y respetuoso del derecho a la diferencia, el Estado decidió mantener el viejo statu quo. En vez de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos sociales e históricos y su derecho a la autonomía se optó por hacer perdurar la política de olvido y abandono.
El asunto no quedó allí. De la mano de la decisión de no reconocer los derechos indígenas, se cerraron las puertas para un cambio de régimen. San Andrés ofreció la oportunidad de transformar radicalmente las relaciones entre la sociedad, los partidos políticos y el Estado. En lugar de hacerlo, desde el gobierno y los partidos políticos se impulsó una nueva reforma política al margen de la mesa de Chiapas. Con el argumento de que vivíamos una normalización democrática se reforzó el monopolio partidario de la representación política, se dejó fuera de la representación institucional a muchas fuerzas políticas y sociales no identificadas con estos partidos y se conservó, prácticamente intacto, el poder de los líderes de las organizaciones corporativas de masas.
Lejos de arriar sus banderas ante la traición, el zapatismo y el movimiento indígena mantuvieron su lucha y su programa. En amplias regiones de Chiapas y en otros estados pasaron a construir la autonomía de facto y a ejercer la autodefensa indígena. Como hongos florecieron gobiernos locales autónomos, policías comunitarias, proyectos productivos autogestivos, experiencias de educación alternativa, recuperación de la lengua.
Simultáneamente, se reforzó en todos sus territorios la resistencia ante el despojo y la devastación ambiental. Desde hace dos décadas, los pueblos indígenas han sido protagonistas centrales en el rechazo al uso de semillas transgénicas y la defensa del maíz, la oposición a la minería a cielo abierto y la deforestación, el cuidado de los recursos hídricos y el repudio a su privatización, así como a la reivindicación de lo común. En condiciones muy desfavorables han impulsado luchas ejemplares.
En los territorios indígenas las reformas neoliberales y el saqueo de los recursos naturales han topado con la acción organizada de las comunidades originarias. En diversas regiones del país los proyectos depredadores han debido suspenderse o posponerse hasta mejores tiempos como fruto de la lucha de los pueblos.
La decisión estatal de hacer abortar la mesa de San Andrés e incumplir los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas precipitó la extensión y profundización de los conflictos políticos y sociales al margen de la esfera de la representación institucional en todo el país. Sus protagonistas están fuera o en los bordes de las instituciones.
Mientras, el acuerdo político alcanzado entre el gobierno y los partidos políticos en 1996 hizo agua. La sociedad mexicana no cabe en el régimen político realmente existente. La aprobación de las candidaturas independientes (reivindicada en la mesa de San Andrés sobre democracia por el zapatismo y sus convocados) y la crisis de la partidocracia tal como la conocemos han propiciado el surgimiento de fuerzas centrípetas dentro de los mecanismos de representación política.
En esas circunstancias, no nos extrañe que, a veinte años de la firma de los acuerdos de San Andrés, surjan en el seno de los movimientos indígena y de los excluidos nuevas formas de hacer política, hasta ahora inéditas. Formas en la que tampoco se tomarán la foto.