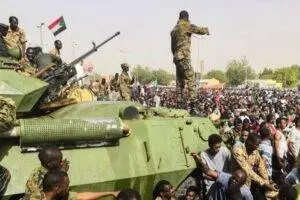Por: Ricardo Sevilla
¿Y si antes de entrar en materia contamos que un domingo 7 de mayo de 1797, un sacerdote francés, ya cuarentón, decidió colgar la sotana para dedicarse a la pintura y casarse con una mujer llamada Jeanne Justine Rosalie Janin, 16 años menor que él, y con la cual tuvo un hijo al que llamaron Claude Alphonse, quien, al paso de los años, demostró ser un estudiante dedicado y, un poco más adelante, terminó convertido en un respetable magistrado?
Pero ¿y si mejor contáramos que aquel mismo sacerdote llamado Joseph-François, al morir su esposa, y ya convertido en un cascado sesentón decidió contraer segundas nupcias con una tal Caroline Dufaÿ, 34 años menor que él, y con la cual tuvo un hijo al que llamaron Charles Pierre, quien, al paso de los años, ni demostró ser un estudiante dedicado y, un poco más adelante, tampoco terminó convertido en un respetable magistrado, como su hermano?
¿No sería, sin embargo, un esfuerzo patético para no abordar directamente la historia del segundo hijo del exsacerdote Joseph-François Baudelaire? ¿Y todo este circunloquio para no decir, en corto y por lo derecho, que hoy, hace exactamente dos siglos, nació el poeta y dibujante francés Charles Pierre Baudelaire? No. Basta. Es demasiado.
Mejor, entremos ya directamente a los Diarios íntimos (divididas en dos tomos: Cohetes y Mi corazón al desnudo) para entender un poco a este hombre virulento que ironizó a los librepensadores, escarneció a los humanistas (“idiotas que soñaban con derogar la pena de muerte”) y se carcajeó en la cara de los agoreros que aseguraban que llegaría una época en que las máquinas terminarían por “comerse al diablo”.
Y es que el hermano menor del magistrado Claude Alphonse Baudelaire, Charles, fue un tipo que despreció con toda su alma el darwinismo y jamás creyó en la evolución del ser humano: “El hombre es ciego, sordo, frágil, como el muro que habita y que roe un insecto”, sostiene en su poema “Lo imprevisto”; y justo por eso siempre se hallará “en estado salvaje”, agrega precisamente en sus Cohetes.
Su pinacoteca de bestias negras fue infinita. Odió e insultó con análoga fiereza a poetas, novelistas y filósofos. El autor de El contrato social, por ejemplo, le pareció un timorato y, en Cohetes, se dio el gusto de agraviarlo: “Jean-Jacques dice que no entraba en un café sin cierta emoción.
Para una naturaleza tímida, la taquilla de un teatro se parece mucho al tribunal de los infiernos”. Del tolerante Voltaire dijo que era un perezoso que odiaba el misterio y, con toda la tranquilidad del mundo, lo responsabilizó de su hastío: “Me aburro en Francia, más que nada porque todo mundo se parece a Voltaire”. Se mofó de la supuesta bonhomía de Víctor Hugo y lo apodó el “Shakespeare socialista”.
Y en su novelita La Fanfarlo ⎼cuando su alter ego Samuel Cramer escucha el nombre de Walter Scott⎼ el protagonista estalla: “¡Qué escritor más aburrido! ¡Un polvoriento desenterrador de crónicas! ¡Un monótono conjunto de descripciones baratas, un montón de trastos viejos… unos personajes manidos que dentro de diez años no interesarán a ningún plagiario quinceañero!”
Su mayor aversión, no obstante, recayó en la figura de la aristocrática y enciclopédica George Sand. La pudibunda amiga de Eugène Delacroix y Franz Liszt, no sólo le pareció una mujer superficial, sino también una “bestia pesada”, una “charlatana”, cuyas ideas morales tenían “la misma profundidad de juicio y la misma delicadeza de sentimiento que las porteras y las prostitutas”. Tanto llegó a detestar a “la gran idiota”, que, cuando supo que una legión de pretendientes había suspirado por su amor, escribió: “El que algunos hombres hayan podido enamorarse de semejante letrina, es prueba palpable de la bajeza de los hombres de este siglo”.
Aunque fueron más los sarcasmos que Baudelaire pronunció, también supo ser obsequioso ⎼casi zalamero⎼ con sus amigos.
A Joseph de Maistre le llamó “el gran genio de nuestro tiempo”. De la literatura francesa de su siglo únicamente aprobó a un pequeño cenáculo: Chateaubriand, Alfred de Vigny, Mérimée, Flaubert y, claro, las amistades parnasianas con quienes, según él, defendía ideales comunes: Leconte de Lisle, Théodore de Banville y, sobre todo, a su “muy querido amigo y muy venerado” Gautier: “poeta impecable” y “perfecto mago de las letras”.
Como aborrecía a Herbert Spencer y su evolucionismo, por añadidura, repelió selvas, arboledas, insectos y todo tipo de ecosistemas encaminados a exaltar el naturalismo. De haber vivido en esta época, sospecho que el iracundo Charles no hubiera dudado un segundo en usar el matamoscas o el Raid Max.
Por si fuera poco, el extendido Positivismo de Auguste Comte le produjo auténticas arcadas y, enfrentándose a las tendencias imperantes que intentaban ver aquella ideología como una nueva religión, consideró que sólo el “estúpido rebaño” sería capaz de adorar aquellas “legumbres santificadas”.
Charles Pierre Baudelaire (1821-1867) fue un provocador profesional que, no obstante, se afirmó incomprendido. Y aunque perjuró que no le importaba que la muchedumbre entendiera su obra, cuando escribió sus palabras introductorias a Las flores del mal se contradijo. Además de declararse esteta del lenguaje, pataleó y dijo que era un pobrecito relegado: “sé muy bien que el que se apasiona por las bellezas del estilo se expone al odio de las multitudes”.
Y más adelante, para picotearle la cresta al público, agregó, fanfarrón: “poseo felizmente uno de esos caracteres que se gozan con el odio y se glorifican con el desprecio… no me disgustaría pasar por un libertino, un borracho, un impío y un asesino”.
Y así lo tomaron. A él y a todos sus alevosos personajes. Sus diabólicos héroes, además de cultivar pasiones amargas, siniestras, impuras y delictivas ⎼invariablemente condimentadas por la mentira premeditada, el engaño deliberado y la procacidad⎼, se regodeaban en lo amargo y en lo infausto porque, según él, la “mezcla de lo grotesco y lo trágico” era “agradable para el espíritu”.
Cuando Benedetto Croce, bajo su implacable y sabihonda lupa de crítico dizque liberal, se detuvo a examinar la obra del poeta francés, su dictamen fue tajante: “Sólo diré que a mí me parece que no pocas veces la poesía de Baudelaire carece de la pureza de la forma, a la cual tiende el autor con todas sus fuerzas”.
Y tenía razón. Por más que lo negaba, Baudelaire se había esforzado en arraigar su léxico en la tradición poética de los siglos XVII y XVII. Por un lado, era culto, depuradote, suntuoso y proclive a lo barroco. Si leemos atentamente sus versos, notaremos que están atiborrados de evocaciones y versos latinos. Pero como uno de sus grandes objetivos fue enfadar a los “hipócritas bienhechores”, intentó contrastar su erudición con voces populares y maledicencias de baja calaña.
Pero como no tuvo la naturalidad ni la maestría de Chamfort, Racine o Quevedo, muchas veces sus letras se perciben demasiado fabricadas. Su escritura, adobada con vulgarismos y eufemismos, casi en la misma proporción ⎼como si estuviera siguiendo una receta de cocina⎼, fue un platillo demasiado agridulce que en varias ocasiones cayó en la vacuidad retórica. Quizá por eso Walter Benjamin ⎼con esa refinadísima lectura avizora que lo caracterizaba⎼ denunció que Baudelaire era un “artificioso” incomprendido que, muy en el fondo, aspiraba a simpatizar con el público y por eso siempre escribía como en estado de “shock”.
A diferencia de Hugo, cronista insuperable del paisaje social, Bauldelaire no se tomó la molestia de describir a la sociedad ni a la población. Y no lo hizo porque, sencillamente, le importaba un cacahuate. Jamás le interesó entender ni congeniar con la caterva. Al contrario: todo el tiempo intentó tomar distancia de la comunidad, aunque corriera a hundirse en ella, como en el cuento de su ídolo Edgar Allan Poe ⎼“El hombre de la multitud”⎼, que por cierto también tradujo.
Fue un individualista que, ante todo, quiso destacarse de la masa y alejarse, lo más posible, de la “gentuza”. Los pueblos le parecían una manada de pelmazos que adoraban la autoridad. Pero, sobre todas las naciones, menospreciaba al pueblo francés que, según su concepción, estaba atestado de animales de corral que enloquecían “por los excrementos”.
Su espíritu inquieto y subversivo ⎼ya saben: de poeta maldito⎼ le impidió ser un hombre solícito. En Mi corazón al desnudo escribe: “Ser un hombre útil, me ha parecido siempre algo horroroso”.
Pese a todo, Baudelaire no fue un ser inexorable. Al gran vituperador de la humanidad le enternecían mucho los gatitos. Y lo conmovían porque, bajo su perspectiva, se trataba de un animal que “resume todos los éxtasis; y para las más largas frases no necesita palabras”.
Y, como sentía que se paseaban en su cerebro, “igual que en su propia casa”, les dedicó una buena cantidad de poemas febriles, amorosos y, la verdad, bastante lechuguinos: “Hermoso gato, ven a mi pecho amoroso”, susurra por aquí; “los gatos fuertes, suaves, orgullo de la casa”, les cuchichea por allá.
Lo cierto es que a 200 años del nacimiento del poeta francés ⎼que justo llegó a este mundo, un día como hoy, pero de 1821, a padecer la “aventura siniestra de todas las noches”⎼, su estudiada melancolía, su atracción hacia los temas fúnebres y los lúbricos oprobios que lanzó rabiosamente, casi contra todo, continúan escaldando y emocionando por igual a rebeldes y timoratos: “¡Yo soy la herida y el cuchillo!” Y tal vez se deba ⎼como él mismo escribió⎼ a que en lo bello, que “es algo ardiente y triste”, también existen “ambiciones oscuramente rechazadas… de una potencia gruñidora…”.